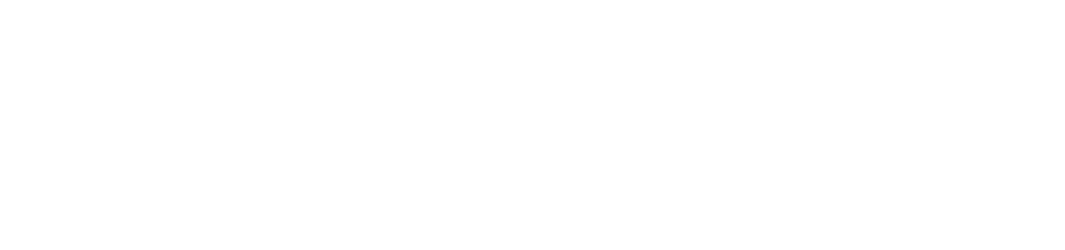El ermitaño, aunque ya mayor, se
mostraba sorprendentemente lúcido en su escritura. No era así en el diálogo,
que hacía tiempo no ejercía; nunca se le había dado bien la gente. Vivía solo
en un suntuoso piso de la Gran Vía, pero únicamente porque esa había sido la
casa de su esposa. Para él era un lugar lleno de recuerdos más que de
comodidades. Si en su mano hubiese estado habrían vivido en el pueblo, donde se
crió, pero quería demasiado a su mujer para hacerla abandonar su preciada
herencia y hogar.
Con un suspiro retiró la cabeza
del papel y soltó el lapicero. Apretando los dientes, se agachó en la silla
para rascarse la pierna varicosa por debajo del pantalón. Tenía que descansar
un rato. Lentamente se levantó de la mesa y, arrastrando los pies, avanzó hasta
el salón, donde abrió la ventana para inundar la casa con los ruidos de la
calle. Sin asomarse a la concurrida avenida, se tumbó en un sillón, con las
piernas en alto, y tomó de la mesilla un tarro.
Sonrió. Este era su secreto, su
placer prohibido. Sin él no habría podido seguir viviendo al fallecer su mujer.
Era lo que daba sentido a su triste vida, lo que le permitía escapar de la
casa, recorrer Madrid, escribir sobre las vidas anónimas de la ciudad.
El tarro zumbaba levemente; un
susurro suave, seductor. Abrió la tapa e introdujo la mano en el bote,
atrapando la mosca diestramente. Reteniendo a la mosca con ambas manos, cerró
los ojos, concentrándose en el insecto que todavía revoloteaba entre sus dedos.
Sintió la vida del animal, su insignificante actividad mental. Sin gran
esfuerzo, desplazó la conciencia de la mosca para tomar posesión de su
organismo. Al abandonar el viejo su propio cuerpo, los brazos calleron lacios a
sendos lados del sillón. Con desbordante júbilo, alzó el vuelo y se lanzó a la
Gran Vía, donde le recibió el caluroso sol de la tarde de julio.